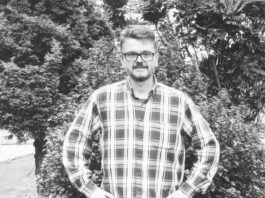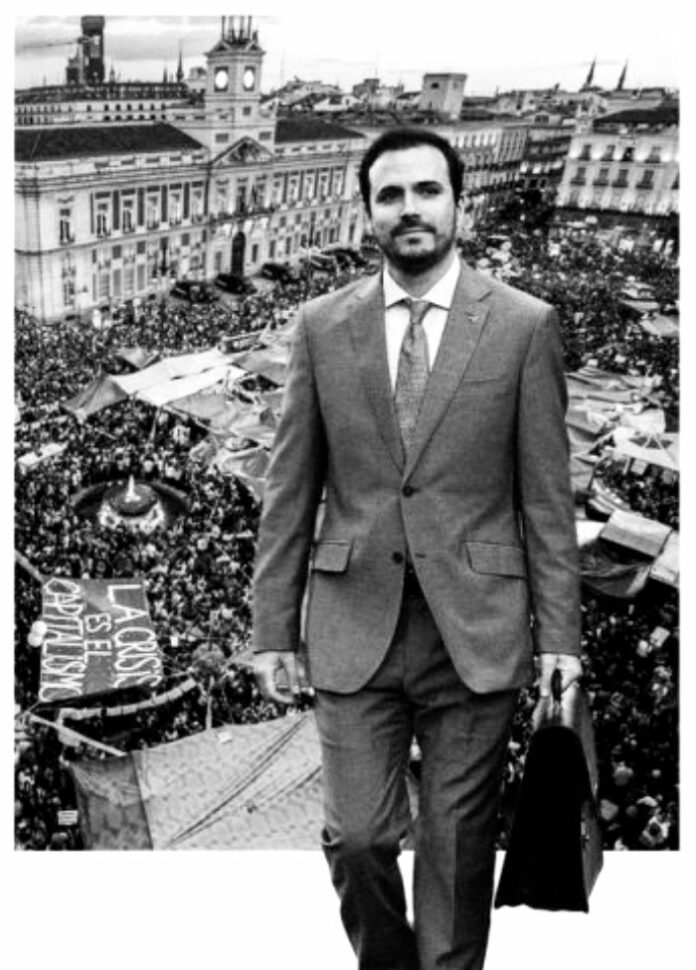
El PCE es un partido con más de cien años de historia, en los que ha sido un referente antifranquista, pero también un soporte claro para la restauración monárquica en España y en muchos casos un partido subalterno al PSOE. La historia del PCE puede tener luces y sombras si la analizamos por su contribución al proyecto comunista a lo largo de toda su historia, pero si lo hacemos limitándonos a la historia reciente las sombras superan con creces a las luces. Sin embargo, esto no quita que el análisis de los límites de la estrategia institucional seguida por el PCE mediante IU y su integración en Unidas Podemos y Sumar no pueda enseñarnos valiosos aprendizajes sobre la actual configuración de poder institucional. Para mediante estos límites evidenciados ayudarnos a comprender los errores que debería evitar un proyecto comunista. A esto tratará de aportar este artículo.
El Partido Comunista de España (PCE) comenzó el siglo XXI siendo la sombra de lo que había sido durante el siglo XX. Poco quedaba ya de aquel partido de masas que había liderado la oposición antifranquista durante los 40 años de dictadura y que siguió siendo uno de los principales actores políticos durante la transición, aunque ya con la aceptación de régimen monárquico y el eurocomunismo liberal-demócrata como bandera. Pese a todo, la historia política del siglo XX del Estado español no se entiende sin la irrupción, auge y pérdida de influencia política del PCE.
No se puede decir lo mismo del siglo XXI, en el que el PCE no ha sido ni siquiera el principal actor entre las fuerzas a la izquierda del PSOE del panorama político español. El PCE llegó al nuevo siglo con un papel subordinado dentro de Izquierda Unida (IU), coalición de distintos partidos de la izquierda eurocomunista y postcomunista que ayudó a fundar en 1986. A pesar de sus crisis internas y pérdida de influencia electoral, es cierto que el partido mantuvo su estructura y militancia, siguiendo participando en movimientos sociales y sindicales.
El PCE es un partido histórico que en los últimos años ha quedado relegado a ser el socio menor de coaliciones partidistas en las que superaba a los demás partidos en militancia
En la década de 2010, el PCE se vio arrollado por la irrupción de Podemos, que atrajo a parte de su base social y electoral. Sin embargo, el partido se reubicó dentro del nuevo espacio de Unidas Podemos, logrando mantener cierta influencia en la política estatal. En 2016, Alberto Garzón, militante del PCE, asumió la coordinación de IU, y con ello reforzó la integración del partido en la confluencia con Podemos. A nivel institucional, el PCE recuperó presencia en el Gobierno en 2020 con la entrada de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo (afiliada del PCE) y Alberto Garzón como ministro de Consumo.
Cuando la coalición Unidas Podemos implosionó por dentro, el PCE se mostró favorable al proyecto de Yolanda Díaz y junto con IU entró en el mismo sin mayor crítica. Sin embargo, el desgaste político dentro de las coaliciones de la izquierda posterior al 15-M han dejado a un PCE no solamente con menor representación institucional, sino con una implosión interna que se ha manifestado en los últimos años. A finales de 2023 se hacía público que la mayoría de sus juventudes, la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), decidían romper relaciones con el PCE para posteriormente integrarse una buena parte de estas en las filas del joven Movimiento Socialista, que se encuentra en plena expansión política y territorial.
Este último punto puede parecer anecdótico o una ruptura más de las muchas que se han dado a lo largo de la historia de los partidos comunistas. Pero no lo es, ya que muestra la desorientación estratégica y arribismo electoral que han guiado al PCE en las últimas décadas. El rumbo de un partido histórico que en los últimos años ha quedado relegado a ser el socio menor de coaliciones partidistas en las que superaba a los demás partidos en militancia, como en el caso de Unidas Podemos.
También cabe destacar la desorientación ideológica del agotamiento del eurocomunismo, lo que ha llevado al PCE a abrazar desde posturas postkeynesianas hasta las puramente populistas, influenciadas por el primer Podemos. Todo esto ha dejado claro que el comunismo está huérfano de referente en el Estado español. A continuación, trataremos de profundizar en cómo se ha llegado hasta esta situación profundizar.
Pérdida de impulso y surgimiento de IU
Para entender la historia del PCE en los últimos años, debe entenderse el surgimiento y evolución de IU, primero como coalición electoral y posteriormente como federación de partidos. En 1986, y tras la derrota que supuso para el conjunto de los movimientos a la izquierda del PSOE la victoria del “sí” en el referéndum sobre la entrada en la OTAN, en un PCE cada vez más desgastado electoralmente se impuso la idea de que se debía acudir a las elecciones en suma con otros partidos de la izquierda, o existía el riesgo de perder toda representación parlamentaria.
Así, el PCE se integró en IU, una coalición de partidos comunistas o postcomunistas y movimientos sociales que buscaba articular una alternativa a las políticas del PSOE y PP, que ya se configuraban como los dos partidos maestros del sistema político español tras la disolución de la UCD de Adolfo Suárez. Durante los años 90, bajo el liderazgo de Julio Anguita, el PCE tuvo un papel crucial en el desarrollo de IU, que alcanzó sus mejores resultados electorales en 1996 con 21 diputados en el Congreso, números parecidos a los que actualmente mantienen Sumar, Podemos y las demás federaciones de izquierdas en su conjunto.
Anguita, secretario general del PCE entre 1988 y 1998, promovió la llamada “política de las dos orillas”, que consistía en no subordinar la acción política de IU ni al PSOE ni al PP, y en reivindicar una izquierda “autónoma y coherente”. Según esta teoría, el PCE y sus aliados de IU eran los únicos actores situados en la orilla izquierda del panorama político español. El PSOE, en cambio, se situaba en la orilla derecha, puesto que era portador de un proyecto regresivo en términos de valores, derechos sociales y libertades democráticas.
Por lo que se pretendía romper con la visión de Santiago Carrillo, que incluía al PSOE de la transición como aliado en el avance democrático del Estado español postfranquista. Sin embargo, una vez avanzada la transición y tras la aceptación del PSOE de la entrada a la OTAN, el tratado de Maastricht y la desindustrialización que trajo la entrada en la UE, la IU de Anguita necesitaba marcar claras distancias con el PSOE de Felipe González.
El objetivo de esta primera IU liderada por Anguita era mostrarse como oposición al bipartidismo que se avecinaba y mostrar su contrariedad a las políticas de la era neoliberal: como las medidas de promoción del sector financiero, la reconversión industrial, las reformas laborales que acentuaban la precariedad, la línea deflacionista que conllevaba contención salarial y reducción del déficit público mediante privatizaciones que marcaba el rumbo a la entrada en el euro.
Sin embargo, en la práctica IU no llego a romper de manera firme e incondicional con el PSOE, ya que necesitaba de su ayuda para gobernar a nivel local. En las elecciones municipales de 1995, IU obtuvo el 11,6% de los votos, lo que permitió a varias federaciones alcanzar pactos de gobierno con el PSOE en numerosos ayuntamientos, especialmente en el sur de Madrid o en Andalucía. Por tanto, la política de oposición al bipartidismo se limitaba mayormente al Congreso de los Diputados, en el que la ausencia de poder alcanzar cargos de poder le permitía poder mantener una retórica más radical frente al PSOE que a nivel local y autonómico.
El objetivo de esta primera IU liderada por Anguita era mostrarse como oposición al bipartidismo que se avecinaba y mostrar su contrariedad a las políticas de la era neoliberal
Además, una vez José María Aznar llegó al Gobierno, el PCE, ya liderado a final de la década de los 90 por Francisco Frutos, no tuvo ningún complejo en ofrecer al PSOE una gran coalición electoral que, ahora sí, se justificaba en “hacer frente a la derecha”. Los resultados de 1996, pese a ser los mejores de la historia de IU, fueron leídos por la cúpula de la federación de partidos como escasos, ya que su oposición frontal al PSOE había distanciado a potenciales votantes de izquierdas que eran favorables a una unión entre estos dos partidos para hacer frente al PP de Aznar.
El PCE apostaba por una IU republicana, federal y alternativa, con un fuerte carácter anticapitalista y de amplio control público de la economía, pero dentro de una economía de mercado capitalista
Década de los 2000: crisis a la sombra del PSOE
En 1998, Julio Anguita dejó la secretaría general del PCE, siendo sucedido por el mencionado Francisco Frutos hasta el 2009. Durante este período, el partido sufrió una caída en el apoyo electoral a IU, que pasó de 21 diputados en 1996 a 5 en 2004, coincidiendo con la llegada de Zapatero a la presidencia del Gobierno. La fragmentación interna entre las posturas de oposición más rupturistas y cercanas al PSOE marcaron esta época en la que primero los atentados del 11-M marcaron las elecciones de 2004 y en lo socioeconómico el Estado español vivía el final de la burbuja inmobiliaria, con una sensación de abundancia artificial.
Además, el PSOE de Zapatero supo abanderar las causas por las libertades civiles como la aprobación del matrimonio homosexual, lo que, unido a una época de pujanza económica, dejaba muy poco espacio a IU para poder desenvolver su discurso reformista más radical. Si el PCE e IU sobrevivieron a esta época fue por cierto compromiso con los movimientos sociales y sindicales en torno a las movilizaciones contra la guerra de Irak en 2003, que marcaron un punto de inflexión en la movilización de la izquierda española.
El 1 de junio de 2005, en el XVII congreso del PCE, se debatió acerca de un documento del exsecretario general, Julio Anguita, en el que se llamaba a la refundación del partido. El artículo titulado “Refundar, reconstruir el PCE”, proponía una revisión del modelo organizativo para hacerlo más democrático y participativo, permitiendo una mayor implicación de la militancia en la toma de decisiones. Asimismo, remarcaba la urgencia de conectar con las preocupaciones reales de la clase obrera y de articular un discurso coherente que respondiese a los problemas diarios de la misma, pero evitando caer en dogmatismos o esquemas políticos obsoletos.
Otro aspecto clave en el que el texto incidía era la necesidad de reconstruir un proyecto político sólido que ofreciese una alternativa clara al capitalismo y a las políticas neoliberales. Para ello, Anguita insistía en la importancia de la formación ideológica, la unidad de acción y la colaboración con otros movimientos sociales y fuerzas progresistas: “La refundación del PCE no significa simplemente un cambio de siglas o una adaptación superficial, sino un proceso profundo de redefinición que le permita convertirse en un actor político influyente en la lucha por la justicia social y la transformación del sistema”.
Resultado de estas críticas en el seno del PCE fue que, en 2008, coincidiendo con el hundimiento de Lehman Brothers en Estados Unidos y el comienzo de la crisis económica mundial, Julio Anguita y un grupo de militantes afines a él llamase a una refundación de IU, buscando revitalizar el proyecto político que se mostraba claramente amortizado electoral y políticamente.
Década del 2010: crisis, 15-M e irrupción de Podemos
En 2009, José Luis Centella asumió la secretaría general del PCE, liderando un proceso de reconstrucción interna y de fortalecimiento de su papel dentro de IU. Estos fueron los años de la explosión de la crisis económica mundial y que llevarían a una reconfiguración del espacio liderado por el PCE.
En la IX Asamblea Federal de IU, celebrada en noviembre de 2008, se debatieron diversas propuestas sobre el futuro de la organización. La línea más a la izquierda de la coalición defendió una línea anticapitalista y soberanista, abogando por romper pactos con el PSOE, impulsar una democracia obrera y luchar por “el socialismo, la Tercera República española y la autodeterminación de los pueblos del Estado español”. Sin embargo, la propuesta que obtuvo mayor apoyo fue la del PCE, que apostaba por una IU republicana, federal y alternativa, con un fuerte carácter anticapitalista y de amplio control público de la economía, pero dentro de una economía de mercado capitalista. Así, estos adoptaron el término “socialismo del siglo XXI”, popularizado por el auge del chavismo en Venezuela, para nombrar su proyecto estratégico.
La Asamblea también marcó el inicio de un proceso de refundación de IU, con cambios internos como una mayor participación de la militancia, la resolución de conflictos internos y la simplificación de la estructura organizativa. En paralelo, se impulsó un proceso de convergencia con otras fuerzas políticas, sindicales y sociales contrarias al neoliberalismo, con el objetivo de construir un frente amplio capaz de defender una alternativa política basada en este “socialismo del siglo XXI” y la superación del actual marco constitucional y el inicio de un proceso constituyente en el Estado.
Sin embargo, el proyecto seguía anclado en la suma de siglas de partidos y movimientos de izquierdas y esta idea pronto implosionó por la irrupción de un movimiento social apartidista y de difusa identificación ideológica en pleno albor de la crisis económica: el 15-M. El movimiento 15-M, surgido en mayo de 2011 como una expresión de descontento social frente a la crisis económica y el sistema político español, se caracterizó en sus inicios por su independencia de los partidos tradicionales y su rechazo a las estructuras políticas democrático-liberales clásicas.
Desde un inicio, IU y el PCE mostraron afinidad con las reivindicaciones del 15-M, pues muchas de sus críticas al sistema político, financiero y económico coincidían con las posturas defendidas históricamente por estas formaciones. La denuncia del bipartidismo, la corrupción y las políticas de austeridad estaban alineadas con el discurso de IU y del PCE, lo que generó una cierta identificación ideológica con el movimiento.
No obstante, la naturaleza horizontal y asamblearia del 15-M, así como su rechazo a la vinculación con partidos políticos, dificultó una colaboración formal. Si bien algunos militantes de IU y del PCE participaron activamente en las acampadas y asambleas a título personal, el movimiento en su conjunto se mostró reacio a la influencia de organizaciones políticas consolidadas y centralizadas como el caso del PCE, a las que percibía como parte del sistema contra el que protestaba.
Por otro lado, dentro de IU y el PCE existió un debate sobre cómo posicionarse ante el 15-M. Algunos sectores abogaban por una mayor implicación y un acercamiento más activo, mientras que otros consideraban que debían respetar la independencia del movimiento y evitar cualquier intento de instrumentalización. En este sentido, dirigentes como Cayo Lara, entonces coordinador general de IU, expresaron su apoyo al movimiento, pero siempre desde una posición de cierta distancia.
Aun así, en las elecciones del año 2011, y pese a la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy, IU consiguió sus mejores resultados electorales del siglo XXI, con casi casi millón y medio de votantes y 11 escaños en el Congreso, algo que el propio Lara definió como “una alegría en casa de los pobres”. Pese a que esta alegría no iba a ser ni de lejos capaz de ser influyente para frenar la ofensiva en los derechos políticos y económicos que el PP iba a desatar en esa legislatura al amparo de los dictados de la Troika: el FMI, el BCE y la Comisión Europea.
La propuesta que obtuvo mayor apoyo fue la del PCE, que apostaba por una IU republicana, federal y alternativa, con un fuerte carácter anticapitalista y de amplio control público de la economía, pero dentro de una economía de mercado capitalista
Pese a ello, durante estos años resaltó como figura de oposición al Gobierno de Rajoy en el Congreso una joven figura política de IU, Alberto Garzón. El joven economista pronto iba a marcar el rumbo discursivo y político tanto de IU como del PCE. El ascenso de Garzón vino unido a cierta espectacularización de la política que se dio en los años más duros de la crisis económica.
Dentro de IU y el PCE existió un debate sobre cómo posicionarse ante el 15-M. Algunos sectores abogaban por una mayor implicación y un acercamiento más activo, mientras que otros consideraban que debían respetar la independencia del movimiento
Eran años en los que las movilizaciones en la calle iban en aumento y las tertulias televisivas de política vinieron a captar este descontento social. En este contexto emergió un grupo de profesores de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, que en buena parte procedía del espacio de IU, que supo leer la situación y lanzar un nuevo partido-movimiento líquido y dirigido a las tertulias televisivas en las que un outsider Pablo Iglesias se hizo conocido; así nacía Podemos.
El partido morado irrumpió en el panorama político español en 2014, con un discurso que pretendía ser renovador, capaz de canalizar el descontento social de la crisis económica y el 15-M. Su rápido crecimiento y éxito electoral en las elecciones europeas de ese año supusieron un desafío para IU, que hasta entonces había sido el principal referente electoral a la izquierda del PSOE. A esto se sumaba cierto desprecio tanto teórico como discursivo que mostraban los líderes del primer Podemos hacia IU.
El sector afín a Iñigo Errejón apoyaba las tesis populistas basadas en los postulados de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que abogaba por una total desvinculación de los símbolos históricos y discursivos del movimiento obrero y republicano español. Esto fue recogido también en aquellos primeros años por el propio Pablo Iglesias, que en una entrevista en el diario Público dilapidó a IU en esta famosa frase: “Cuécete en tu salsa llena de estrellas rojas y de cosas, pero no te acerques, porque sois precisamente vosotros los responsables de que en este país no cambie nada”.
Pero el grupo dirigente de la Complutense carecía de estructura militante, algo que palió los primeros años de vida de Podemos con la infraestructura y cuadros procedentes del partido Anticapitalistas, pero no era suficiente para abordar el reto de presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del año 2015. Por ello, se hicieron pactos locales con sectores de IU y el PCE, lo que permitió conquistar grandes ayuntamientos, entre ellos el de Madrid, que, pese a que en la coalición electoral no contó con el grueso de IU, sí incorporó a miembros de su órbita al gobierno municipal. Es el caso de Carlos Sánchez Mato, destacado economista de las filas de IU, que pasó a ocupar la concejalía de Economía y Hacienda.
Políticamente, los años 2015-2016 años iban a suceder varios hechos que iban a evidenciar los límites políticos de la transformación electoral que defendían el PCE e IU. Límites que iban a estar relacionados en su relación con la UE de la austeridad
Los pactos y desavenencias de las municipales aumentaron todavía más en las elecciones generales, en las que Podemos e IU acudieron por separado consiguiendo entre ambos seis millones de votos y casi medio millón de votos más que el PSOE, que quedó en segunda posición en aquellas elecciones. En este contexto, IU sufrió una crisis interna, con la dimisión de su coordinador general Cayo Lara y la llegada de Alberto Garzón al liderazgo en 2016, quien apostó por una confluencia con Podemos para fortalecer la presencia de la izquierda en el Parlamento, puesto que el PP de Rajoy en minoría era incapaz de formar gobierno y en el 2016 se celebrarían nuevas elecciones.
Mientras tanto, Podemos estaba implosionando internamente y la línea más cercana a los postulados de Iglesias abogó por una confluencia electoral con la renovada IU de Garzón. Esto condujo a que el grueso de la militancia del PCE e IU se volcase en aquellos años a lograr un sorpasso electoral al PSOE. Objetivo que no se consiguió, ya que en 2016 ambos partidos unidos en la coalición Unidas Podemos consiguieron casi un millón de votos menos de lo que habían conseguido las dos formaciones acudiendo de forma separada un año antes.
Políticamente, estos años iban a suceder varios hechos que iban a evidenciar los límites políticos de la transformación electoral que defendían el PCE e IU. Límites que iban a estar relacionados en su relación con la UE de la austeridad. Por un lado, en 2015, llegó al Gobierno griego el partido homólogo a IU en Grecia, Syriza. La coalición liderada por Alexis Tsipras, por la que Podemos también mostró un gran entusiasmo, era una réplica de la fórmula de IU, una convergencia entre antiguos partidos de la izquierda y postcomunistas convertida en coalición electoral. Con un claro programa anti-austeridad, Syriza marcó el rumbo a los demás partidos políticos en su choque con las instituciones de la Troika en su intento de frenar las políticas de austeridad.
El punto álgido llegó con el referéndum griego de 2015, celebrado el 5 de julio. La consulta buscaba el respaldo ciudadano a la negativa del ejecutivo de Tsipras a aceptar las condiciones de la Troika para un nuevo rescate financiero a cambio de más recortes sociales. La victoria del “no” con un 61,3% de los votos generó una inmensa ilusión en los sectores de IU, PCE y Podemos. Sin embargo, a los pocos días, Tsipras terminó aceptando el tercer rescate griego a cambio de unos términos que suponían una mayor austeridad que la votada en el referéndum. Esto, lejos de plantear una disyuntiva y debate en el seno del PCE e IU, no generó un cambio de rumbo político en unos partidos que ya estaban volcados en la misma estrategia de llegada a las instituciones, pese a que acababa de mostrar sus límites en Grecia.
Es más, pese a que la IU de Julio Anguita fue una de las pocas fuerzas políticas parlamentarias que en la década de los 90 denunció que el Tratado de Maastricht y la entrada en el euro iban a suponer una pérdida de derechos sociales y políticos en el Estado español, este partido nunca fue capaz de materializar este análisis en una respuesta política hasta sus últimas consecuencias. Ya que el propio Alberto Garzón, gran conocedor de los límites de la arquitectura de la UE, se pronunció con vehemencia varias veces en la campaña de las elecciones de 2015 y 2016 como favorable a la permanencia de España en el euro y la opción de poder llevar a cabo cambios en la UE desde dentro, vía una mayor correlación de fuerzas de las izquierdas.
Sin embargo, esta misma contradicción les iba estallar a ellos mismos con su concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid. El choque entre Carlos Sánchez Mato y el Gobierno central del PP se desarrolló en torno a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sánchez Mato, responsable de la política económica bajo el Gobierno municipal de Manuela Carmena, se enfrentó al Ministerio de Hacienda del PP por la “regla de gasto”, que limitaba el uso del superávit municipal. Defendió alternativas para evitar recortes en servicios públicos, pero la falta de acuerdo con el Gobierno central forzó ajustes presupuestarios y la propia dimisión del concejal forzada por la propia Carmena.
El conflicto reflejó el choque entre los ayuntamientos progresistas surgidos tras las elecciones de 2015 y las políticas de control del gasto impuestas por el Gobierno del PP. Además, puso de manifiesto los límites de la autonomía municipal en el marco de la legislación económica nacional, así como las dificultades para implementar políticas alternativas dentro de los parámetros fiscales establecidos por el Estado y la UE.
En 2020 Unidas Podemos logró su entrada en el Gobierno, cuando la estrategia política delineada en los años posteriores al 15-M ya estaba llegando a su límite
Pese a todo el desgaste producido por los límites evidenciados por esta estrategia guiada a lo electoral y las tensiones internas, las cúpulas dirigentes de IU y el PCE encontraron cierto alivio en 2018, cuando se logró desalojar de la Moncloa a Mariano Rajoy y a un PP acorralado por los incesantes casos de corrupción. Paradójicamente, en 2020 Unidas Podemos logró su entrada en el Gobierno, cuando la estrategia política delineada en los años posteriores al 15-M ya estaba llegando a su límite. Pero en enero de ese año se formaba un Gobierno de coalición con el PSOE, que incluía por primera vez desde la Segunda República ministros del PCE y de su espectro político.
Actualidad: Gobierno de coalición, Sumar y ruptura juvenil
Desde la integración de IU en la coalición Unidas Podemos, la formación liderada por Garzón tuvo un peso destacado en las negociaciones que dieron lugar al acuerdo de Gobierno con el PSOE. Garzón, como miembro del PCE y coordinador federal de IU, asumió la cartera de Consumo. Aunque desde la gestión directa de este ministerio se limitase a cierta regulación del juego online y el fomento del consumo sostenible. Por su parte, Enrique Santiago, secretario general del PCE, asumiría entre 2021 y 2022 el puesto de secretario de Estado para la Agenda 2030, ligada directamente al ministerio que cayó en manos de Pablo Iglesias primero y de Ione Belarra después.
Durante este primer mandato del Gobierno de coalición, IU y el PCE respaldaron activamente las iniciativas del Gobierno en áreas clave como la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y la implementación del ingreso mínimo vital (IMV). También jugaron un papel relevante en la respuesta a la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, apoyando medidas como la de la estatalización de los salarios mediante los ERTE.
Sin embargo, muchas de las medidas sociales que fueron vendidas como “históricas” desde el Gobierno de coalición han tenido un mucho menor impacto de lo pretendido. El salario mínimo ha subido siempre en un porcentaje menor al que lo ha hecho la inflación estos últimos años, por lo que ha existido una pauperización real de la clase trabajadora. El tan manido IMV tras más de cuatro años desde su implementación solamente llega al 12,2% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que apunta a las trabas burocráticas como primer impedimento para acceder a esta prestación.
El actual secretario general del PCE fue un actor clave en la disolución del espacio de Unidas Podemos y el surgimiento de Sumar
Por último, cabe mencionar el aire triunfal con el que se anunció la nueva reforma laboral pactada por Yolanda Díaz, quien tiene un pasado sindicalista y es cercana al PCE y a su actual secretario general. Esta reforma fue vendida como una superación de la reforma regresiva elaborada por el PP en plena crisis en el año 2012. Sin embargo, mantuvo los aspectos clave de la reforma laboral aprobada por el PP de Mariano Rajoy. Si bien recuperó la ultraactividad de los convenios y la prioridad de los sectoriales sobre los de empresa, mantuvo la flexibilidad e indemnizaciones para el despido.
Unas siglas pueden ser históricas, pero el proyecto de construcción del Partido Comunista no entiende de siglas, sino de proyecto. La ausencia de este en el PCE es lo que genera la necesidad de señalar la naturaleza de las élites del actual PCE
Tras unas reformas que no servían para realizar grandes cambios en la estructura de poder y reparto de riqueza del Estado español, el Gobierno fue desgastándose en sus previsiones electorales. Es en este punto cuando muchos dirigentes cercanos a Yolanda Díaz y Enrique Santiago ven a Podemos como un socio ya amortizado y del que deben desprenderse o subordinar a un papel secundario. El propio Santiago se enfrentó directamente al Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero con motivo de los fallos jurídicos que acusaba tener a la “ley solo sí es sí”. Además, el actual secretario general del PCE fue un actor clave en la disolución del espacio de Unidas Podemos y el surgimiento de Sumar. Ya que aseguró cierta lealtad de los sectores más críticos de su partido y de IU contrarios a diluir su identidad en un nuevo proyecto marcadamente personalista en torno a la figura de la ministra de Trabajo.
Esta postura situó al PCE en una posición clave dentro de Sumar, ya que, al ser una de las organizaciones con mayor estructura territorial, facilitó la expansión de la plataforma y su consolidación como principal fuerza a la izquierda del PSOE, ya que si de algo ha servido el PCE durante estos dos últimos Gobiernos de coalición mediante Unidas Podemos y Sumar es para dar cuerpo a proyectos que de otra manera carecerían de una base militante sólida. Ahora que nuevamente Sumar parece amortizado, desde la IU que hoy lidera Antonio Maíllo, se llama a una nueva confluencia de los partidos de izquierda en la que se respete la autonomía de estos, en un cuento que parece el de la lechera de nunca acabar en busca de salvar las pequeñas cuotas de poder institucional que aún quedan.
Pero tanta indefinición ideológica y estratégica así como los límites evidenciados por la estrategia de la supremacía electoralista crearon las condiciones para que entre las juventudes del PCE se diera una ruptura con el aparato del partido. En diciembre de 2023, y tras un congreso extraordinario, la mayoría de los militantes de las UJCE decidió separarse del PCE y constituir una nueva entidad independiente denominada Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Estos militantes rompían con su partido al evidenciar durante los últimos años que todas las renuncias y límites mostrados por el partido eran irreformables bajo su estructura de élites burocráticas integradas en las instituciones del Estado, e incluso claves en la construcción del Estado español postfranquista o régimen del 78.
A posteriori, la mayoría de los jóvenes militantes que rompieron con el PCE se integraron el joven Movimiento Socialista. El PCE respondió a esto acusando a los jóvenes de un complot interno para romper un partido histórico. Pero la ruptura no es razón de maquiavélicos movimientos de unos jóvenes militantes, sino que la ruptura nace del descontento con el rumbo tomado por el propio PCE. Puesto que la ausencia total de un proyecto, ni siquiera ya comunista, sino meramente rompedor con el actual orden establecido del Estado español, la UE o la OTAN son la razón principal de la ruptura.
Unas siglas pueden ser históricas, pero el proyecto de construcción del Partido Comunista no entiende de siglas, sino de proyecto. La ausencia de este en el PCE es lo que genera la necesidad de señalar la naturaleza de las élites del actual PCE, cosa que no excluye el recoger el legado de todos aquellos militantes comunistas que dieron su vida en el PCE por el proyecto del comunismo. Aunque parezca paradójico, el mejor homenaje que se les puede hacer a estos hoy es desarrollar la fuerza independiente de la clase trabajadora lejos del aparato burocrático integrado en los aparatos del Estado en que se ha convertido el PCE. En definitiva, los comunistas son leales a un proyecto, no a unas siglas, sean estas las que sean..
Bibliografía
Martín Ramos, J. L. (2021). Historia del PCE. Los Libros de la Catarata.
Andrade, J. (2015). El PCE y el PSOE en (la) transición: La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político. Akal.
Garzón, A. (2024). Por qué soy comunista. Ediciones Península.
Castaño, P. (Coord.). (2019). De las calles a las urnas: Nuevos partidos de izquierda en la Europa de la austeridad. Akal.
Alonso, R. (2020). Las «dos orillas». La deslegitimación del PSOE en el discurso comunista (1988-1996). Historia Contemporánea, 73, 83-103.
Anguita, J. (2019). Refundar, reconstruir el PCE. Profesionales PCM.
Partido Comunista de España. (2008). Propuesta de documento de unidad de la izquierda. Partido Comunista de España.